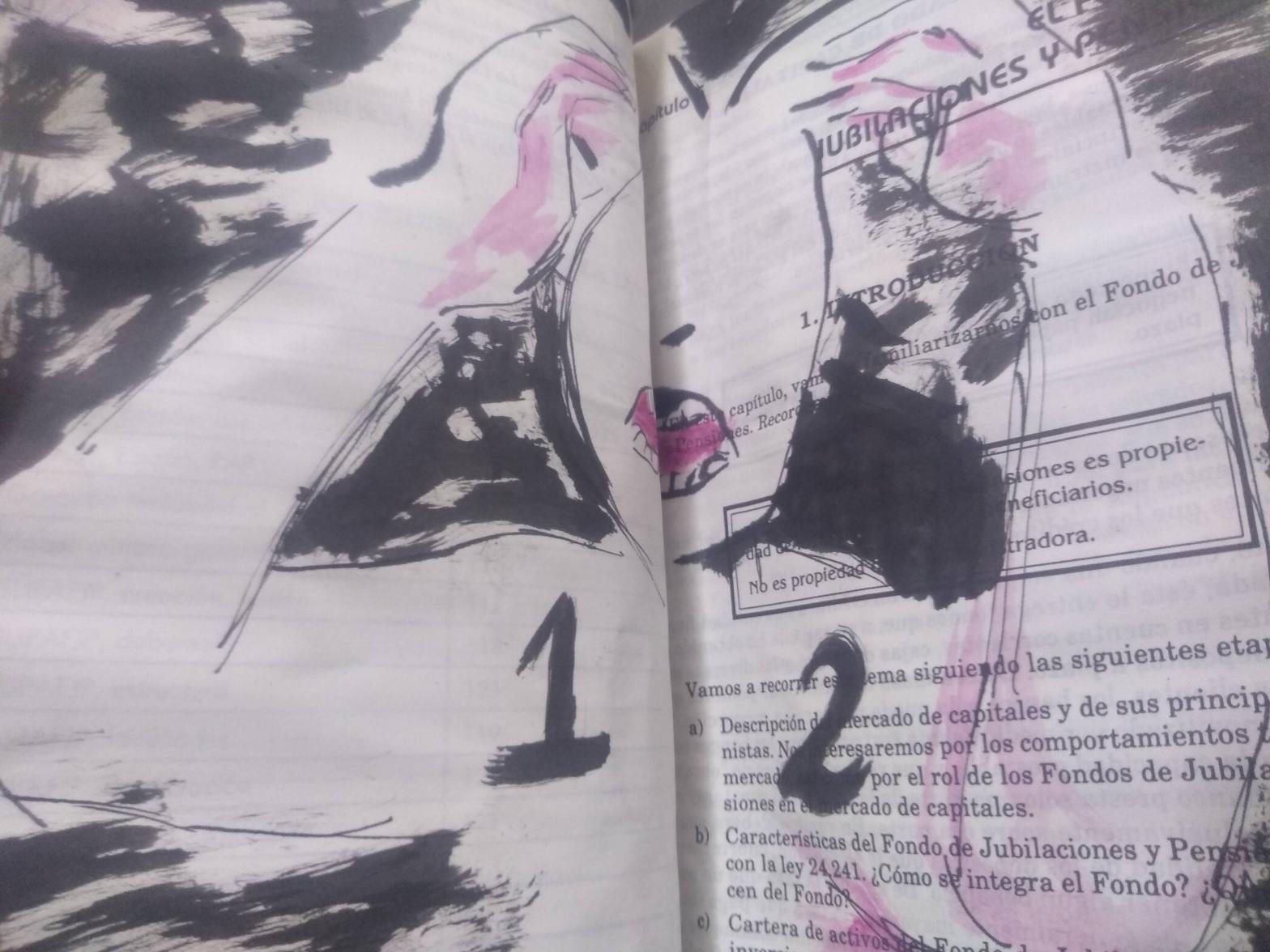¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida real? O ¿has robado algo pudiendolo comprar? ¿Alguna vez has estado melancólico? O ¿has creído que tu tren se movía estando parado? Quizás estuviera loca, quizás fueran los sesenta o quizás solo fuera una chica interrumpida.”
Inocencia interrumpida – Susanna Kaysen
La primera vez que probé un cigarrillo debo haber tenido menos de diez años de edad. Mi madre había heredado la creencia de encenderle un vicio a santa Clara en los días de lluvia para evitar tempestades y despejar el cielo. Papá fumaba los fines de semana y por la noches cuando me sentaba sobre su regazo, me impregnaba de su olor. No me era desagradable y me causaba curiosidad el misterio de lo que aquello se sentiría… Así lo hice. Posteriormente, llegué a fumar a escondidas en mi adolescencia, siempre a solas, siempre en secreto, hasta hoy. Ya en la universidad y ganando mi propio sustento, lo adopté con normalidad respetando siempre la casa, ya siendo adulta jamás me atreví a hacerlo frente a mamá o permitir siquiera que me viera, me parecía un fallo moral aún a sabiendas de que ella lo había hecho en su juventud.
El hábito se redujo a un cigarro por la tarde con el café de la merienda dejando fluir el estrés de la oficina, jamás lo consideré un vicio, podía dejarlo y retomarlo sin ninguna secuela. Estar interna lo cambió todo. Pasé de estar meses sin probar nicotina a fumar a velocidad extrema y urgida al punto de que al levantarme era lo primero en la lista. Alguien me comentó en alguna oportunidad que la medicación psiquiátrica provocaba éstas reacciones, realmente lo ignoro pero yo, yo me convertí en una viciosa ansiosa y con abstinencia.
Dos meses de encierro dieron paso para salidas cada fin de semana y por entonces trataba de armar una estrategia para ubicar un lugar donde vivir transitoriamente. En la distancia, muchas personas me hicieron llegar mensajes de afecto y contención, la tristeza no se había ido pero al menos el vacío era menos grande. No tenía propósito ni sueños, solo quería ser libre, estar mucho más allá de las rejas y sabía que para ello necesitaba dinero. En algún momento me habían contactado del cine donde me entrevistaron para indicarme que debía iniciar el periodo de prueba pero mis médicos no me lo permitieron. No sabía cuanto más mi espíritu estuviese dispuesto a soportar más fracasos.
Una mañana tuve una crisis motivada a razón de que las personas que integraban mi universo cercano habían decidido bloquear mi contacto en sus redes y en sus celulares. Me hundí nuevamente dentro de una oscuridad dolorosa y seca, no podía respirar, no sabía cómo continuar ¿Qué sería de mi? ¿Qué pasaría conmigo? Sola, sola a mitad de una enfermedad que no comprendía. Deseé morir nuevamente, quise volver el tiempo y no ser salvada, quise jamás haber abordado ese avión, quise arrancar mi cabeza junto a la médula espinal. Valeria no me dejó. Mi psicóloga entonces era una chica de contextura robusta, pálida con cabello encrespado y ojos oscuros, algo pequeños que siempre delineaba de negro, su ropa me gustaba porque tendía a combinar colores y elegancia al estilo vintage. Debía tener mi edad, quizás menos o más, iba y venía en bicicleta del hospital. Ese día me miró estremecerme sobre la cama, destendiendo las sábanas mientras el ardor me consumía y gritaba, de pie firmemente me ordenó levantarme y dirigirme al baño para una ducha con agua fría. Le repliqué que no podía, que necesitaba ayuda, una pastilla, una inyección, un ciclón, un cataclismo. Ella se negó. Tranquilamente agregó después que afuera no estarían ni ella, ni las enfermeras, ni mis amigos para salvarme, tenía que salir sola de aquella situación. Asfixiada por el llanto y con la cara embarrada de saliva y moco entré en una de las duchas y dejé que el agua detuviese los movimientos involuntarios de mis músculos. Salí empapada pero más repuesta y le mire, ella asintió recordándome que la única que podía detener al mounstro era yo, nadie más.
Esa tarde solicité un permiso y me marché revestida de fuerza a caminar por Palermo entregando algunos curriculums escuetos que había logrado imprimir con ayuda de la asistente social. No sabía por dónde andaba, todo me parecía raro y ajeno como si mi vida se hubiese desarrollado enteramente dentro de una casita de muñecas. Pude hacerlo porque con ayuda de todos los locos que me querían logré vestirme medianamente bien, perfumarme, echar algo de maquillaje y esbozar una sonrisa simpática aunque para entonces mi físico fuese bastante patético. Consecuencia de esa aventura, días más tarde me llamaron de un bar ubicado en Plaza Serrano para tomarme a prueba en un horario nocturno. Mi amada Zendira, quien se había hecho presente hacía apenas muy poco, apareció en mi rescate y sin dudarlo un segundo me compartió las llaves de su hogar. Tuve que mentir, no podía decir que mi domicilio actual era un hospital de salud mental, tuve que aprender a tomar la medicación de la noche sin supervisión, a andar a solas en la madrugada por esta ciudad que sentía tan ingrata. Dividirme entre el hospital, el departamento y el bar, parecer normal cuando yo sabía que era muchas cosas menos eso, normal.
No fue sencillo convertirme en moza. Sé que al principio no era del agrado de mis compañeros y no los culpo, yo tampoco me caía bien entonces. Me consideraban lenta, improductiva, callada y me atrevería a decir que también algo tarada pero detrás de mi ritmo quedo, el clonazepam, la risperidona y la quetiapina bailaban en una destructora cadencia mientras circulaban por mi organismo. Sabía que mi juego era una carrera contra mi cabeza y que tenía que ganar a cada minuto si deseaba seguir con vida por lo que mis aliados eran el lápiz y el papel, perfectos para las lagunas mentales que ocasionaban los caramelos. No sabía como comunicarme, ser empática y como fluir en una conversación, ajena a la realidad y al mundo. Aprendí lo que tenía que aprender y aunque al principio mi cuerpo se resintió frente al trabajo físico, luego pareció agradecerlo y con ello, las puertas de un empleo quedaron abiertas para mi y así, un problema menos.
Desorden fronterizo de la personalidad. lnestabilidad de la propia imagen, relaciones y humor. lnseguridad de metas. lmpulsos autolesionantes como el sexo casual. Me gusta eso. «Negación social y una actitud generalmente pesimista a menudo observada». Sí, así soy yo.
– Así somos todos.
Inocencia interrumpida – Susanna Kaysen
A mediados del mes de enero, con el alta en puerta, mi mejor plan era aprovechar lo que pudiese ahorrar hasta conseguir un lugar al cual mudarme sola y sobrevivir ¿Que me impulsaba? Instinto de supervivencia y arrebatos de adrenalina más no existía razón alguna que me motivara a continuar. Me rebozaba el sentimiento de culpa y decepción hacia mí misma, el encontrar el reflejo que me devolvía el espejo y que no era otra que una mujer de rostro hinchado, cabello desprolijo y expresión indiferente que bien podría inspirar muchos sentimientos pero seguramente casi ninguno positivo. Esa no era la yo que YO recordaba ¿Acaso había siquiera existido? Tal vez todo había sido un sueño, quizá yo pertenecía a ese lugar olvidado por la bondad del sol, quizá no debía salir, probablemente lo mejor que podía pasarme era ser encerrada para siempre.
Nadie podía odiar más a Urania que la propia Urania

Entonces…
Una tarde en la que sólo habíamos quedado activas una de mis amigas y yo, luego de almorzar decidimos tomar un pedacito del parque para matear y pasar el rato. El calor tremendo nos sofocaba pero siempre resultaba mejor sudar afuera que quedarnos en la sala común adentro. Queríamos fumar pero no teníamos cigarrillos, yo que guardaba algo de dinero me ofrecí a colocar la plata si ella conseguía quien se cruzara la calle a comprarnos (era imposible salir si no tenías un permiso previo). El trato fue aceptado y me retiré a buscar los billetes, habré tardado no más de diez minutos entre ir a la habitación y volver pero al llegar me fijé en cómo ella degustaba lentamente un poco de humo recostada sobre el suelo.
Le interrogué sintiéndome tonta, lo que me contestó fue «El pucho vino a mi», y lo vi. Aquella figura esbelta, tanto qué parecía irreal bajo la incandescente luz del sol y el calor del verano. Se trataba de un sujeto de rasgos finos pero varoniles, de cabello plateado y voz amable. Ahí frente a mí, con su aire porteño y una inexplicable seguridad me clavó los ojos brillantes directamente y sin compasión. Tenía que estar bien equivocada si pensaba que alguien con ese físico iba a fijarse en mí, destacando sobretodo el estado de destrucción prolongado en el que estaba sumida.
Fue solo un momento, un instante y ya se había acercado a platicarme. Me regaló un cigarrillo, entre un comentario y otro me hizo preguntas cortitas y sueltas tan activamente que en diez minutos ya sabía que era venezolana, que trabajaba en un bar y que mi nombre provenía de Grecia. No sé cómo lo hizo pero no se marchó sin mi número celular y sin piropearme la boca. Supe que su nombre era Gus, que vivía en colegiales y que al día siguiente volvería temprano al hospital para hablar con un doctor.
Esa noche comenzamos a escribirnos, él era diez años mayor que yo, amaba a los animales, la buena música, no tomaba alcohol y estaba atravesando un momento complicado relacionado con su ansiedad. Quizás le había parecido un animalito tropical extraño, algo pálido para provenir del Caribe y bastante lento para la aceleración citadina pero aparentemente, mi máscara y mi disfraz no pudieron apaciguar su ternura. No hablábamos el mismo español, no entendíamos muchas de las expresiones del otro pero algo sí quedó claro para mi ese día: ese argentino iba a revolucionarme la vida.