Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda alegría para estrangularla di el salto sordo de la bestia feroz.
Llamé a los verdugos para morder, mientras agonizaba, la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas, para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi dios. Me revolqué en el fango. Me sequé con el aire del crimen. Y le di buenos chascos a la locura.
Una temporada en el infierno – Arthur Rimbaud
Alguna vez leí a Rimbaud, amé a Rimbaud y escribí sobre Rimbaud. Adoraba sus letras, la auténtica vocación de llevar una vida absolutamente al límite, de vivirlo todo, sufrirlo todo, experimentarlo todo para así conseguir transmutar a través de palabras la auténtica poesía. Su figura de adolescente genio e insoportable, de poeta maldito, me conmovió.
Si me concentro lo suficiente, puedo ver mis manos empacando una mochila y sentir mis pies trastrabillando por calles vacías. Tengo que apostar que si llegaban a cortarme un brazo, se derramarían caramelos y confeti por todos lados. Recuerdo su voz pero no sus palabras, estaba fúrica, asumía que todas mis acciones correspondían al firme propósito de joderles la existencia. Por eso es tan particular que recuerde con tanta certeza el haberme estrellado contra el suelo, también el hecho de que no me ayudó a levantarme porque caminaba muchísimos pasos delante y además, luego negó el suceso con firmeza. Sin embargo, este hecho contaba con una coartada: el dolor en la cadera los días posteriores era francamente insoportable.
Algunos papeles y unas firmas ilegibles en varias hojas. Me despojaron de mis llaves, mi teléfono celular, mis documentos y mi tarjeta para el uso de transporte público. Por un pasillo me condujeron hasta un espacio pequeño con un colchón de un material lavable de color azul, de textura dura e incomoda, vestido con sábanas sin elástico que se ataban en los extremos. Una habitación para mi sola: el cuarto de observación. Ella se fue y los médicos se aparecieron mirando desde arriba, haciendo preguntas, luego me dieron la cena, menos pastillas y me mandaron a dormir.
La presencia de una persona me despertó muy temprano, una chica de mantenimiento que baldeaba el piso de la habitación con desinfectante con aroma floral. Lamentablemente para mi, ese día abrí los ojos y me di cuenta de que podía pensar, habían bajado la dosis de drogas y el retorno de mi sensibilidad en cuanto al entorno se presentó como ansiedad y pánico, allí en mi pequeña isla del naufragio no había nadie más que yo ¿Volverían? Afuera se escuchaban demasiadas tonadas vociferando al mismo tiempo entre enfermeras y pacientes, aquella coral infernal me hizo querer escalar el techo y correr a toda velocidad aunque el camino fuese incierto.
¿Quién soy?
¿Dónde estoy?
¿Hacia dónde voy?
No existía ninguna clase de aparato electrónico. Habían dos alas: el ala de mujeres que consistía en una gran habitación con nueve camas metálicas con los mismos colchones lavables, un diminuto cubículo de baño, un pequeño lavabo, el espejo que había sido reemplazado por una placa de metal pulido que devolvía una imagen claramente deforme y una única ventana cubierta por un tejido a modo de reja con un único espacio por el cual sólo se podía sacar el brazo, quizá para sentir el aire o más bien para intercambiar pertenencias con los locos que eran medianamente libres. Obviamente jamás pude entrar al ala de varones pero ambas eran muy similares, sobretodo cuando hablamos de las enormes puertas de metal grueso y pesado que se cerraban con llave a las nueve y sólo volvían a abrirse a las siete de la mañana del día siguiente. La guardia del hospital era el equivalente a una prisión de máxima seguridad para personas que habían perdido el juicio. Sólo dormí aislada las primeras dos noches, después me transfirieron con las demás chicas.
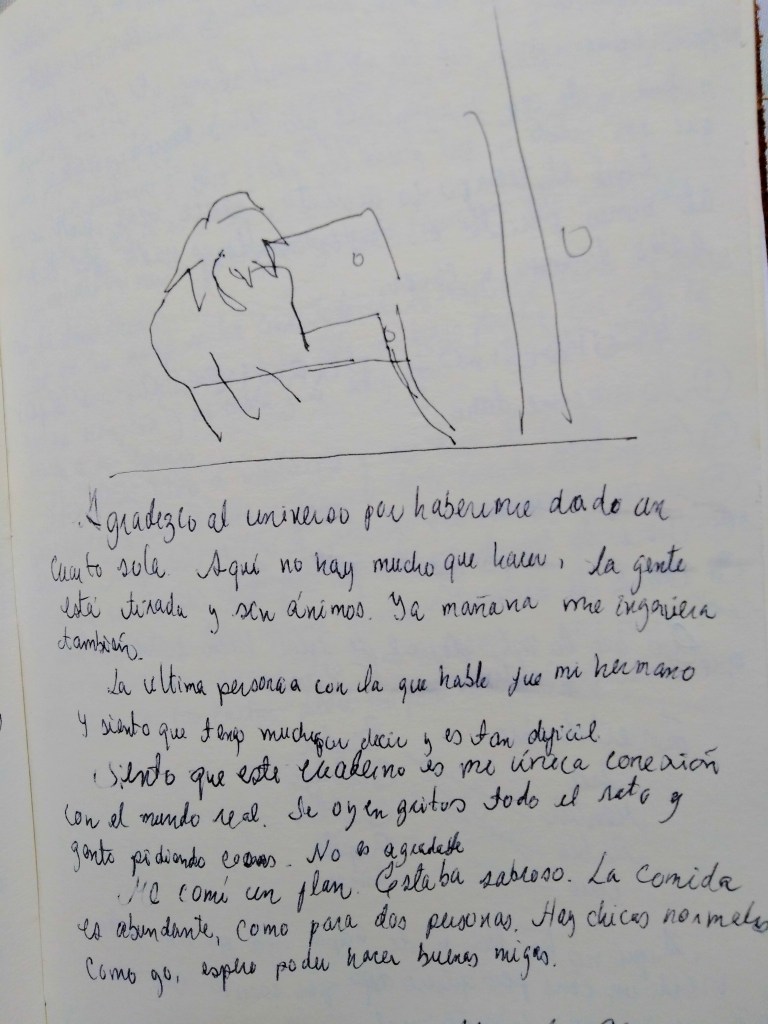
El pasillo de no más de diez metros conectaba un área con la otra, divididas por la oficina de enfermería y fungía de lugar recreativo cuando teníamos prohibidas las salidas al parque pues sentados podíamos charlar y jugar a las cartas. Cada mañana el desayuno se servía a las nueve y consistía en un trozo de pan o galletas de agua con un queso untable y mermelada que venían empacados en cuadraditos individuales, mate cocido o té con leche. Esto mismo se repetía a las cuatro de la tarde cuando repartían la merienda. Estaba prohibido quedarse acostado, las enfermeras alzaban la voz luego de que saliera el sol para que despertásemos e hiciéramos la cama. Nos indicaban que debíamos asearnos y también alimentarnos. Se supone que esa era su gracia, estabilizar a los pacientes más graves antes de otorgarles un poco de responsabilidad y convivencia dentro de una sala común.
Cada uno contaba con un asistente social, un médico psiquiatra y un psicólogo que hablaban contigo prácticamente a diario por las mañanas y horarios de visita cada día por las tardes. A veces las terapias las realizaban mientras te hacían caminar alrededor del parque, escuchando tus conclusiones absurdas y tratando de orientar a ideas conscientes. Luego el carrito del almuerzo abordaba al mediodía y ofrecían una bandeja de plástico con comida distinta cada día y una colación que podía ser fruta o flan. Quizá era la medicación o la reacción física de licuar tanta medicina pero sin importar lo que comiese, siempre tenía gases, olorosos e incómodos gases. Dejabas de tener nombre y te convertías en un número aunque todos supieran como te llamabas, la medicación se tomaba delante de ellos a las nueve de la mañana, a la una y a las cinco de la tarde y luego a las nueve de la noche, esta última podía incluir un postre como premio: flan, gelatina o con suerte; yogurt o dulce de batata.
Retornando a mi existencia inmaterial dentro de aquel primer cuarto, fue ahí donde comprendí realmente que estaba sola en un país extraño sin nadie más a quién acudir. Hablar con mi abogado y mi asistente social no mejoró el panorama: el estado no estaba en condición de prestar ayuda económica a una persona que tuviese menos de dos años de residencia dentro de su hermoso país. En una de sus contadas visitas, mi compañera de cuarto me lo dejó saber: no podía volver a «casa», había labrado a pulso mi destierro. Ya no tenía empleo y el único apoyo certero era el de una de mis primas que hacía tiempo para visitarme una vez a la semana pero cuya distancia emocional también me permitió comprender mi posición. Estaba sola. Me pudriría en ese lugar y moriría sin que nadie volviese a recordar mi rostro o mi nombre.
Entonces pensé en Camille [1], y lloré.
¿Quién soy?
¿Dónde estoy?
¿Hacia dónde voy?
Ya las pastillas no me dopaban tanto como para esquivar el creciente dolor que sufren los adictos frente a la abstinencia. Nunca más por más que lo implorase. ¿Dónde estaba mi familia? Observaba con envidia como todos eran visitados por sus afectos y allegados pero yo, me quedaba sentada con la mirada perdida escribiendo frases confusas en unas hojas sueltas que repetían mantras. Entonces odie a mi madre y a mi hermano por haberme orillado hacia el abismo y luego no sostenerme de los brazos antes de que cayera, por olvidarme, por ignorar mi dolor, por creer que lo que me sucedía iba a pasar justamente porque la vida consistía en un eterno pasar la página en donde yo era «demasiado fuerte» como para no superar cualquier cosa. Los odié por no haber movido cielo y tierra para ir hasta mi a sabiendas que mi vida pendía de un hilo tan fino que casi se percibía invisible.
No podía reír, ni pensar, ni accionar. Luego la pregunta que se convertiría en un lugar común ¿Y tú?, ¿Por qué estás aquí? Una extranjera pobre, flacucha y dejada que hablaba diferente de todos. En realidad yo no quería pero comprendo que mi situación generaba lástima a mi alrededor y era lo más lógico, por entonces la esperanza ni siquiera se vislumbraba. Era la chica venezolana que no tenía quien fuese a abrazarla en los momentos más duros, ni quien diese la cara frente a las recomendaciones de los especialistas. Era yo conmigo, sólo mi fuerza, sólo mi determinación, sólo mi voluntad. Estaba acabada.

Una tarde, una amiga había prometido visitarme en el encierro pero aquel día llovió. Aún así las visitas de mis iguales llegaron a acompañarles y a compartir con ellos, la mía no. Por primera vez me «contuvieron» y esta vez no había besos en la nariz o abrazos cálidos, en los hospitales te atan a la cama de brazos y piernas con correas fuertes, te paralizan para evitar que te autoagredas o puedas agredir a alguien más. Aún con eso alcancé a morderme el muslo y a generarme terrible hematoma que duró algunas semanas. Locura efervescente encapsulada en arrebatos de dolor, sin comprender la desidia ajena, sin creerme merecedora de su frialdad e indiferencia.
Me amarraron en varias oportunidades, algunas de ellas a petición propia. A veces pasaba la tarde entera berreando y musitando cualquier disparate suplicando piedad y que me soltaran. Recibí la inyección tranquilizante más de una vez y en ocasiones menos violentas, pude recurrir al médico de turno para pedirle un refuerzo oral cuando la ansiedad combinada con la angustia me hacían sentir que me moría con el corazón latiendo a mil y con las lágrimas saliendo como incontinencia emocional.
¿Quién soy?
¿Dónde estoy?
¿Hacia dónde voy?
Para todo roto hay un descosido, diría mi madre. Resulta que también hay troneras, es decir, siempre encontrarás a alguien igual o peor que tú. En ese tiempo se trataba de la mujer que dormía en la cama de junto y que estaba absolutamente ida de la realidad: era violenta, inquietante, amenazante y además no controlaba esfínteres. Aunque limpiaban el lugar dos veces por día, el espacio hedía a orina mezclada con cigarrillo y desinfectante. La caja de locos, unos más que otros pero la realidad es que el problema no radicaba en nuestra insania sino en la tristeza en la que todos estábamos a duras penas aprendiendo a flotar.
Puede que eso sea lo que me haya hecho comprender de a poco que, aunque con acentos distintos, hablábamos la misma lengua. Con los días me fueron dando lugar en sus camas para sentarme a platicar, que me dejaron un libro para ojear (porque leer era una tarea imposible), revistas para chismear, que se recostaron junto a mi debajo de un árbol y me compartieron golosinas y comida casera llevada por sus familiares. Incluso sus propias visitas me dejaron sus celulares por escasos minutos para escuchar las voces de mi núcleo aunque fuese rápidamente.
Teníamos el corazón roto y la cabeza desviada mucho más allá de los hombros. Ya no volví a dar por hecho nada, al punto de que empezamos a encontrar fascinante la idea de poder observar el atardecer antes de ir a cenar. El mejor lugar era un pequeño árbol ubicado junto a las rejas que nos separaban del afuera, por las tardes nos sentábamos a hablar sin parar debajo de los últimos rayos de luz, un amarillo que me iba devolviendo muy de a poco algo de cordura. Con los ojos perdidos en el firmamento, en un momento iniciamos una expansiva ola de metáforas y en un par de ideas que se atrajeron con magnética fuerza, una frase apareció: la mar mezclada con el sol, que no podía ser otra cosa que la eternidad. Y ahí, a mitad de un manicomio un par de locos recitaron a Rimbaud y yo dejé de sentirme tan ajena. Así empezó todo.
[…]Ya sin mañana
Brasas de satín
Vuestro ardor
Besos de satines vuestro deber
Está ya encontrada
¿Qué? La eternidad
Es el mar mezclado
A este sol.
La eternidad – Arthur Rimbaud
[1] Se refiere a la escultora Camille Claudel
