Hace más de cuarenta días que inició el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los días no me pasan sin significar algo: investigo, escribo, dibujo, hago yoga y medito. Esto ha desencadenado el retorno de experiencias anteriores que no siempre son gratas, me permiten entender el origen de la sombra y al mismo tiempo vuelven a tenderme en el suelo haciéndome llorar como una criatura. Por más que he dedicado meses a la lectura tratando de digerir información de la red, de los documentales y de las experiencias de otras personas que pasan por lo mismo, aún hay veces que me cuesta procesar lo que pasa y el porqué me pasa.
He pedido a mi familia que me envíe fotos de mi niñez y adolescencia. La memoria nunca actúa con la nitidez necesaria para ubicar respuestas que no sean interpeladas por nuestro propio juicio. Yo necesitaba verme, RE conocerme, sin los falsos ideales que modifican los recuerdos. Ahí pequeña y frágil en los brazos de papá y abrazada siempre a mi hermano. Antes de los doce años hay una niña bastante segura de ser… Niña. Es femenina, con el cabello a la mitad de la espalda, sin sobrepeso, sonriente, cómoda con la persona que es. Ayer mi mamá me contó que estuvo viendo esas fotos y en varias le parecía que tenía una carita como con ganas de llorar, es probable. A medida que avanzo y llego a la pre adolescencia me encuentro entonces con el desastre latente del no conciliar una verdadera identidad. No hay una autoimagen clara, no hay femenino pero tampoco un masculino, no hay comodidad ni seguridad, recuerdo que por ese entonces evitaba los espejos. Era todavía una nena pero tenía muchas cosas claras, mi mente iba rápido, tenía que llevarle el ritmo a las personas con quienes convivía: un hermano diez años mayor y unos padres de la tercera edad.
La primera vez que quise desaparecer tenía doce años, odiaba tener que ir al colegio, recordando esa etapa me pregunto si mis padres habrán sido conscientes de que, siendo tan chica, estaba profundamente deprimida y era imposible de ocultar. Pasé temporadas prolongadas de confinamiento en casa con malestares físicos que respondían enteramente a mi tristeza. Empecé por ese entonces a acudir a una psicóloga que aunque no me diagnosticó, siempre estuvo para retar la rigidez de mi carácter dicotómico.
Siempre fui introvertida, callada, obediente. Fui una niña que no aprendió a gritar o a correr porque estaba prohibido así que mi refugio siempre fueron los cuentos y los dibujos que mi mamá me hacía para pintar. Cuando aprendí a escribir no pude dejar de hacerlo, logré establecer un discurso con mi entorno a través del arte porque cuando dibujaba, pintaba o redactaba era libre: no tenía que llenar las expectativas de papá o los zapatos de mi hermano que toda la secundaria sentí que me quedaban grandes. Me sumergí en una cotidianidad llena de música donde leía y creaba mis propias historias y personajes. Por suerte no estuve sola, en el camino mantuve amistades que jamás juzgaron mi aura pesimista y agresiva. Al cabo de un tiempo, mi madre accedió a cambiarme de escuela y aunque el vacío no se fue, al menos la tristeza comenzó a mitigarse.
Aún hoy, una parte de mi sigue guardando la esperanza de pensar que si la vida hubiese seguido su curso de manera armoniosa, quizá habría ganado la batalla contra la frontera. Para cuando tenía quince años me había convertido en una persona diferente: estudiaba música, hacía teatro, empecé a preocuparme por mi imagen personal y volví a identificarme como mujer. Mis nuevos amigos me enseñaron que la vida podía ser divertida, que no había necesidad de ser tan exigente conmigo misma y que podía llevarme bien con los demás aunque pensáramos diferente. Ya para entonces tenía como objetivo asistir a la escuela de arte.
El arte es garantía de cordura. Es lo más importante que puedo decir.
Louise Bourgeois
Eso no lo sabía todavía, nadie me dijo que al cumplir dieciséis tocaría el fondo por primera vez. Fue ahí donde, antes de esta ocasión, estuve más cerca de la muerte. Me fueron arrebatados afectos, fui implicada entonces como parte de algo espantoso de lo que no era responsable, mi papá se cortó el cuello… Y no se murió. Solía pensar que sentir tristeza por todas estas cosas era exagerado y una muestra de debilidad, que el dolor que generaba lo que se sentía como la ruptura de la inocencia, de la benevolencia del mundo, del amor, debía ser superado y dejado atrás, como todo. Y la realidad es que no sobreviví a eso, si algo me rompió fue entender que a veces el mundo te patea, te vomita y te voltea aunque tú no seas responsable de nada. Por años cargue con errores que me legaron y forgé a mi alrededor una coraza de autosuficiencia, sarcasmo y fatalismo que me llevó lejos unos años. Entrada en una adultez precoz, me convencí de que podía sola, que el amor era relativo y que la infancia termina cuando entiendes que vas a morir. Asumí por entonces que la gente iba por la vida existiendo sintiéndose vacía y eso era lo normal, porque buscar ayuda era una completa pérdida de tiempo.
Llegué a los diecisiete sin saber lo que significaba tener una relación romántica con nadie porque en realidad no tenía mucha noción de como conectar con los otros. No puedo recordar haber visto amor y equidad entre mis padres ni tampoco una vida familiar feliz después de la muerte de mis abuelos, después que papá se fue de casa una parte de mi se hizo libre pero otra se volvió tóxica. Yo no lo entendía porque en realidad se nos enseñó a normalizar conductas ¿desagradables? A tapar: el alcoholismo, la violencia, la manipulación, la evasión de responsabilidades y por encima de todo, la autodestrucción. Como estaba segura de que en eso consistía la vida y las relaciones, decidí por entonces no enamorarme nunca.
El año pasado cuando hablaba con Soledad (mi terapeuta) siempre trataba de hacer el ejercicio de reconstruir estos escenarios y de ubicarme en ellos. Tuvieron que pasar casi diez años para poder vomitar todo el veneno que me recorría sin caerme a pedazos. Me llevó muchísimas sesiones entender que me permití ser producto de las peores experiencias de vida porque me tomó tiempo y apoyo comprender la importancia de los límites. Cualquiera podía entrar en mi psiquis y cargarme con toda su mierda, su egoísmo y sus prejuicios. Me permití hacerme muchísimo daño físico y emocional a través de mi familia. De esta forma terminé yo lastimando a personas que jamás me hicieron daño.
La universidad representó el eje fundamental para afianzar mi mayor incertidumbre en la vida: mi identidad. Cuando iniciaron las clases, conocí estudiantes y maestros que representaban retos. Tuve entonces una primera reacción de temor absoluto a lo de siempre: a no ser suficiente, el tiempo se encargó de hacerme ver que por primera vez me había convertido en parte de algo y sentí tanta seguridad que decidí buscar empleo y comenzar derrumbar temores a lo desconocido reconociendome como un individuo capaz de funcionar en todos los aspectos.
Cuando empecé a hacer obra no tenía idea de lo que quería decir. Transite un periodo lejos de mi casa y de la escuela para poder comenzar a hacerme preguntas distintas, de lejos generalmente ese tipo de cosas se ven mejor. Resulta que el arte no es una carrera universitaria sino una forma de vivir la vida y eso lo fui entendiendo mejor en cada etapa depresiva vivida durante mis estudios. En siete años que estuve en la escuela, al menos cinco veces estuve bastante interpelada por la frontera, todas distintas, con mayores y menores grados de intensidad. Fue apenas en el sexto año cuando, quien fue mi pareja me convenció de buscar ayuda dentro de la misma universidad porque, por mucho que estuviese mal, siempre me negué a verme débil, a generar «lástima» y a pedir ayuda. Me permití asistir a la fatua creencia del «Yo puedo con todo, las cosas pasan». En una ocasión anterior a esa me habían recetado «píldoras para dormir» y yo asumí que tomándolas cuando sentía algún hueco en el pecho, mejoraría de un momento a otro. Auto saboteo le dicen.
¿De qué quieres hablar con tú trabajo? Detestaba profundamente esa pregunta. Aun me veo en el taller o faltando a clases porque me sentía incapaz de defender lo que hacía, o presentando proyectos de mierda porque no lograba entender que quería decir con las rupturas, las muñecas y los objetos filosos. Hasta que una tarde, hablando con mi maestro que es tan sabio como estricto comprendí que tenía 8 años negándome a mi misma un trauma, que jamás dejé de sentir que mi papá me había fracturado y que en mi percepción universal: mi mamá había construido su propia jaula y estaba muy cómoda en ella.
Pero no dije todas estas cosas en mi trabajo de grado (al menos no con palabras), por más que mi maestro intentó todo tipo de tácticas para llevarme al origen del problema. Entonces yo no podía ir más adentro porque inconscientemente estaba salvaguardando mi salud mental. Llegué tan lejos con mi propuesta que verme al espejo significó asumir que algo andaba mal en mi cabeza, que las personas no van por ahí estando tan tristes. Lo pensé largo tiempo, quise buscar a un especialista y desglosar lo que me pasaba: ¿por que no puedo ser feliz cuando me sobran motivos para serlo? Mi cobardía me pudo y el capitulo que abrí tras redactar el escrito que me permitió graduarme, lo cerré en silencio con una depresión profunda que arrancó a principios del año dos mil dieciocho y que no de iría hasta al año siguiente, después de demoler todo a mi alrededor.
Cuando conocí a Louise Bourgeois y leí el origen de sus impulsos para hacer arte, como utilizaba sus experiencias personales y el dolor para transmutar todo eso en obras que impactarán las emociones, llegué a pensar que quizá de tanto hacer, el dolor se iría. Luego me topé con una afirmación que rezaba que siempre logró trabajar desde ese lugar porque el dolor jamás se fue. Creo que he llegado a esta edad viva y medianamente entera porque logré creerme el papel de «artista». Y en realidad al día de hoy me pregunto si lo poco que estoy haciendo se puede considerar arte o si en algún momento podré volver a hacer obra.
Desde que mi vida se detuvo me ha costado mucho hacer cosas de las cuales estar orgullosa, aunque no he dejado de escribir. Una vez uno de mis maestros nos dijo que el arte era un mecanismo que nos permitía «exorcizar demonios». Yo, esta Urania que se ha formado como adulta bajo el cobijo de las artes y los artistas, puede afirmar que, artista o no, solo el arte es capaz y ha sido capaz de salvarme. Aunque haya días que me cueste tanto, no renuncio ni renunciare a él porque a él me debo, me lo ha dado todo.
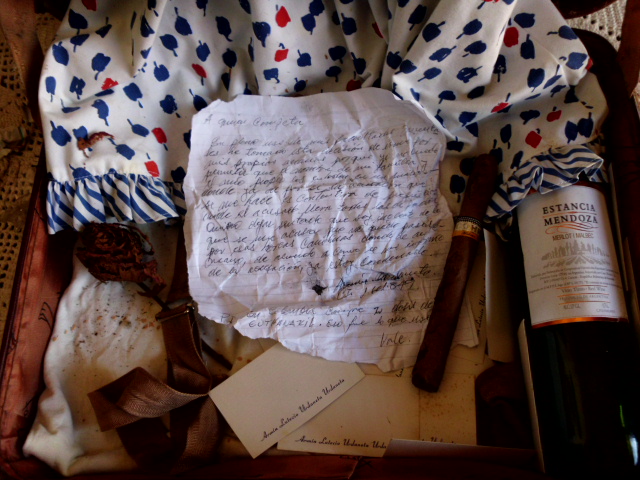

Eres una maravilla Urania
Me gustaMe gusta
Agradecida y bienvenido. Abrazo grande
Me gustaMe gusta